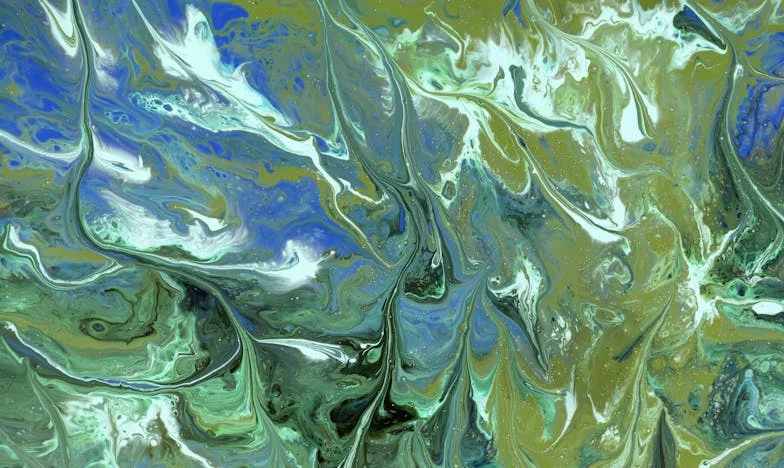Desayuno con mi suegra: Cuando la ayuda se convierte en carga
—¿Otra vez pan dulce para el desayuno, Mariana?— La voz de mi suegra, Doña Teresa, retumba en la cocina como una campana desafinada. Mi esposo, Julián, baja la mirada y finge leer las noticias en su celular. Mi hija, Sofía, juega con su jugo de naranja, ajena a la tensión que se respira en el aire.
Respiro hondo y sonrío, aunque por dentro siento que me desmorono. —Es lo que le gusta a Sofi, Teresa. Además, hoy es sábado, podemos darnos un gusto— respondo, intentando sonar ligera.
Pero ella no cede. —En mis tiempos, los niños comían fruta y avena. Por eso ahora todos tienen problemas de salud—. Sus palabras son cuchillos envueltos en tela: duelen aunque vengan disfrazadas de preocupación.
No sé en qué momento mi casa dejó de ser mi refugio y se convirtió en un campo de batalla silencioso. Hace seis meses, cuando Doña Teresa se cayó en el mercado y se fracturó la pierna, Julián insistió en que viniera a vivir con nosotros mientras se recuperaba. «Es solo por un tiempo», me dijo. Pero el tiempo se estira como chicle viejo y cada día pesa más.
Las primeras semanas fueron difíciles pero manejables. Yo trabajaba desde casa como diseñadora gráfica y podía ayudarla con sus medicinas y comidas. Pero pronto su presencia empezó a ocupar cada rincón: críticas veladas sobre mi manera de criar a Sofía, comentarios sobre cómo limpio la casa o cocino el arroz. Y lo peor: las comparaciones constantes con su hija mayor, Verónica, que vive en Monterrey y solo llama para preguntar cómo sigue su mamá.
—Mariana, ¿ya hablaste con Verónica? Dice que no le contestas los mensajes— me dice Teresa mientras recoge su taza de café.
—He estado ocupada con el trabajo y Sofía… pero le escribo hoy mismo— contesto, aunque sé que Verónica solo busca excusas para no venir.
Julián interviene tímidamente: —Mamá, ¿quieres que te ayude a caminar al jardín después del desayuno?
—No hace falta, hijo. Mariana sabe cómo hacerlo— responde ella, mirándome como si fuera una obligación natural.
A veces siento que mi vida ya no me pertenece. Que soy una sombra cumpliendo deberes ajenos. Por las noches, cuando todos duermen, lloro en silencio en el baño. Me pregunto si está mal desear que Teresa vuelva pronto a su casa. Si soy una mala persona por querer recuperar mi espacio y mi paz.
Un domingo cualquiera, la tensión explota. Sofía rompe un vaso jugando y Teresa grita: —¡Eso pasa porque nadie le pone límites!—
—¡Ya basta!— grito yo, sorprendida por mi propio tono. —Estoy haciendo lo mejor que puedo. No soy perfecta, pero tampoco quiero que Sofía crezca sintiéndose insuficiente.
Julián me mira con ojos grandes, como si nunca me hubiera visto así. Teresa guarda silencio por primera vez en semanas.
Esa noche Julián y yo discutimos. —Entiende a mi mamá, está vieja y asustada— me dice él.
—¿Y quién me entiende a mí?— le respondo entre lágrimas. —No puedo más con esta presión. Siento que todo lo hago mal.
Él me abraza torpemente. —Solo falta poco para que se recupere…
Pero ese «poco» se siente eterno.
Un día recibo una llamada del hospital: Verónica tuvo un accidente leve y necesita reposo. Teresa llora desconsolada y me pide ir a Monterrey a cuidar a su otra hija. Julián compra los boletos de autobús sin consultarme.
—¿Y yo? ¿Quién me cuida a mí?— pienso mientras hago la maleta de Teresa.
La casa se siente vacía cuando ella se va. Por primera vez en meses desayuno tranquila con Sofía y Julián. Pero el silencio es extraño; no sé si es alivio o culpa lo que siento.
Pasan las semanas y Teresa llama todos los días para preguntar si la extrañamos. Julián responde que sí; yo solo sonrío al teléfono.
Una tarde, mientras juego con Sofía en el parque, ella me pregunta:
—Mami, ¿por qué estabas triste cuando abuela vivía aquí?
Me arrodillo frente a ella y le acaricio el cabello. —A veces los adultos nos cansamos, hija. Pero siempre te amo, aunque esté cansada.
Esa noche escribo una carta para Teresa que nunca envío:
«Querida Teresa,
Sé que tu intención nunca fue lastimarme. Pero tu presencia me hizo dudar de mí misma como madre y esposa. Espero que algún día podamos entendernos sin herirnos.»
Julián me abraza más fuerte esa noche. —Gracias por aguantar tanto tiempo— susurra.
No sé si hice lo correcto ni si fui justa con Teresa o conmigo misma. Solo sé que quiero recuperar mi derecho a ser feliz sin sentirme culpable por ello.
¿Hasta dónde llega nuestro deber familiar? ¿Cuándo podemos decir basta sin sentirnos egoístas? ¿Ustedes qué harían en mi lugar?