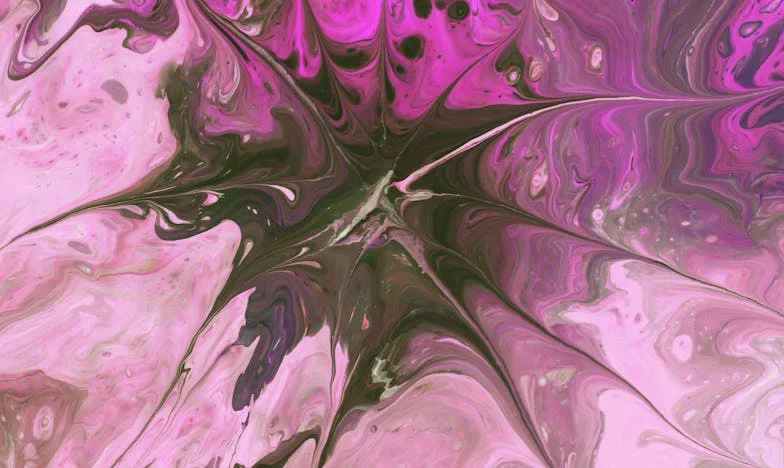Cuando ser tía se volvió un crimen: La historia de una traición familiar
—¡¿Cómo te atreves a gritarle así a mi hija?! —La voz de Lucía retumbó en mi pequeño departamento, haciendo vibrar hasta los frascos de tintura sobre la mesa.
Me quedé paralizada, tijeras en mano, mientras Camila, su hija de seis años, me miraba con esos ojos enormes y llenos de lágrimas falsas. Mi esposo, Andrés, asomó la cabeza desde la cocina, pero supo que era mejor no intervenir. Yo solo había pedido, con voz firme, que Camila dejara de tirar mis peines al suelo y de pintar las paredes con mis lápices labiales. Nada más. Pero para Lucía, eso era un crimen imperdonable.
Mi nombre es Mariana y nunca quise ser madre. No porque no pudiera, sino porque simplemente no sentía ese llamado. Mi mundo era mi pequeño salón de belleza en casa, el aroma a café recién hecho y las tardes tranquilas con Andrés. Pero desde que Lucía se separó de su esposo y empezó a venir casi todos los días con Camila, mi refugio se convirtió en un campo de batalla.
—No tienes idea de lo que es criar a una hija sola —me espetó Lucía esa tarde, mientras recogía a Camila en brazos—. Si no puedes ser comprensiva, mejor no te metas.
Sentí una punzada en el pecho. ¿De verdad estaba siendo tan dura? ¿O era Lucía quien no veía los límites? Desde pequeña, ella siempre fue la consentida. Yo, la mayor, la responsable. La que tenía que ceder el último pedazo de pastel o dejarle la cama junto a mamá cuando tenía pesadillas. Ahora, de adultas, parecía que nada había cambiado.
Esa noche, mientras barría los restos de cabello y limpiaba las manchas de labial del piso, Andrés se acercó y me abrazó por detrás.
—No hiciste nada malo —susurró—. Camila necesita límites. Y Lucía… bueno, ella está pasando por mucho.
Pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, mi mamá me llamó temprano.
—¿Qué le hiciste a Camila? —preguntó con tono acusador—. Lucía llegó llorando anoche. Dice que la trataste mal.
Intenté explicarle lo sucedido, pero sentí que hablaba con una pared. Mi mamá siempre fue blanda con Lucía. Para ella, yo era la fuerte, la que podía soportar cualquier cosa.
Los días siguientes fueron un desfile de mensajes pasivo-agresivos en el grupo familiar de WhatsApp:
Lucía: “Algunas personas deberían aprender a tratar bien a los niños antes de opinar sobre crianza.”
Mamá: “La familia es para apoyarse, no para juzgar.”
Tía Rosa: “¡Pobrecita Camila! Los niños solo quieren jugar.”
Me sentí sola. Andrés intentaba animarme, pero yo veía cómo mi imagen se desmoronaba ante los ojos de todos. Incluso mi papá, que rara vez opinaba, me llamó para decirme que debía pedirle disculpas a Lucía «por el bien de la familia».
Una tarde, mientras cortaba el cabello a una clienta habitual —Doña Marta— no pude evitar desahogarme:
—Siento que nadie me entiende —le dije—. Solo intenté poner orden en mi casa.
Doña Marta me miró con esos ojos sabios y arrugados:
—Mija, en esta vida siempre habrá quien te pinte como villana por hacer lo correcto. Pero si uno no pone límites en su propia casa, ¿dónde los va a poner?
Sus palabras me dieron algo de consuelo. Pero el ambiente familiar seguía tenso. Lucía dejó de venir por semanas. Mi mamá apenas me hablaba. Y yo empecé a dudar: ¿sería cierto lo que decían? ¿Era yo tan fría e insensible?
Un domingo cualquiera, mientras preparaba empanadas con Andrés, tocaron la puerta. Era Lucía, con Camila aferrada a su pierna.
—¿Podemos hablar? —dijo sin mirarme a los ojos.
Nos sentamos en la mesa. Camila jugaba en silencio con una muñeca rota.
—Mira, Mariana —empezó Lucía—. Sé que he estado muy sensible últimamente… Es solo que todo esto me supera. Siento que todos me juzgan como madre y… cuando tú le llamaste la atención a Camila… sentí que también me juzgabas a mí.
La miré largo rato antes de responder:
—No te juzgo, Lucía. Solo quiero ayudarte. Pero también necesito respeto en mi casa. No puedo permitir que Camila haga lo que quiera.
Lucía asintió, con lágrimas en los ojos.
—A veces siento que soy una mala madre…
Me levanté y la abracé fuerte.
—No eres mala madre. Solo estás cansada… y yo también.
Esa noche hablamos como hacía años no lo hacíamos. Sacamos viejos resentimientos: cómo yo siempre fui «la fuerte» y ella «la frágil»; cómo mamá nos ponía etiquetas sin darnos cuenta; cómo ambas solo queríamos sentirnos vistas y escuchadas.
Poco a poco, las visitas volvieron a ser más amables. Camila aprendió —con paciencia y cariño— que en casa ajena hay reglas diferentes. Y yo aprendí que detrás del berrinche de un niño muchas veces hay una madre agotada pidiendo ayuda a gritos.
Pero el grupo familiar nunca volvió a ser igual. Algunos aún me ven como la tía dura; otros como la valiente que se atrevió a decir basta. Yo solo sé que hice lo que sentí correcto.
A veces me pregunto: ¿cuántas mujeres en Latinoamérica han sido convertidas en villanas por atreverse a poner límites? ¿Cuántas veces callamos para no romper la armonía familiar? ¿Vale la pena sacrificar nuestra paz por miedo al qué dirán?
¿Y ustedes? ¿Alguna vez les tocó ser el «villano» por defender sus propios límites?