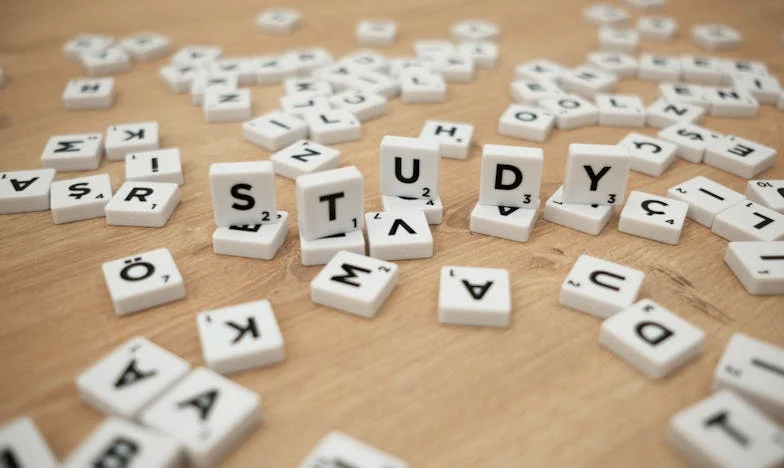El día que Lucía se fue: Renacer entre los escombros del abandono
—Me voy, Ernesto. No quiero mentirte más. Me enamoré de alguien y, por primera vez en años, me siento viva.
Las palabras de Lucía rebotaron en las paredes de la cocina como si fueran piedras. El café se enfriaba en la mesa, y yo, con la cuchara suspendida en el aire, no podía articular ni una sola palabra. ¿Cómo se supone que uno responde cuando la persona que amas te dice que ya no eres suficiente?
Lucía recogió su bolso y salió sin mirar atrás. El portazo fue el último eco de nuestra historia juntos. Me quedé ahí, solo, con el zumbido del refrigerador y el temblor en las manos. No lloré. No todavía. Solo sentí un vacío tan grande que me costaba respirar.
Esa noche dormí en el sillón, abrazando una almohada que todavía olía a su perfume. Los mensajes de mi hermana, Mariana, llegaban uno tras otro: “¿Estás bien?”, “¿Quieres que vaya a verte?”. No respondí. No quería ver a nadie. No quería hablar. Solo quería desaparecer.
Pasaron los días y la casa se volvió un mausoleo de recuerdos: las fotos de nuestra boda en Guadalajara, los boletos del concierto de Alejandro Fernández pegados en la nevera, la bufanda que Lucía tejió para mí el invierno pasado. Todo era un recordatorio cruel de lo que había perdido.
El trabajo en la oficina dejó de importarme. Los amigos dejaron de llamar. Me convertí en un fantasma, arrastrando los pies por los pasillos vacíos de mi propio hogar.
Hasta que una tarde, mientras revisaba unos papeles viejos, encontré una carta de mi padre. Había muerto hacía años, pero su letra seguía siendo firme: “Nunca olvides tus raíces, hijo. Cuando todo falle, regresa a casa”.
Sin pensarlo mucho, empaqué una maleta y tomé el primer autobús rumbo a San Miguel del Alto, el pueblo donde crecí. El camino era largo y polvoriento; los paisajes áridos de Jalisco se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No había vuelto desde el funeral de mi madre.
Al llegar, sentí que el tiempo se había detenido. Las mismas calles empedradas, las mismas casas coloridas con techos de teja roja. La casa de mis padres estaba cubierta de polvo y telarañas, pero seguía en pie.
Mariana me recibió con un abrazo apretado y lágrimas en los ojos.
—Te ves acabado, Ernesto —me dijo—. Pero aquí estamos para levantarte.
No supe qué contestar. Solo asentí y me dejé caer en una silla del comedor.
Los primeros días fueron difíciles. Los vecinos murmuraban al verme pasar: “Ese es el hijo de don Toño… ¿No era el que se fue a la ciudad?”. Sentía sus miradas como agujas en la espalda.
Mariana intentaba animarme con platillos que sabían a infancia: enchiladas rojas, caldo tlalpeño, pan dulce recién horneado. Pero yo apenas probaba bocado.
Una tarde, mientras barría el patio trasero, encontré a mi sobrino Emiliano jugando con una pelota desinflada.
—¿Por qué estás triste, tío? —me preguntó con esa inocencia brutal de los niños.
—Porque a veces las personas que amamos nos dejan —le respondí sin pensar.
—¿Y si te consigo otra pelota? —insistió—. A lo mejor así ya no estás triste.
Me reí por primera vez en semanas. Tal vez tenía razón. Tal vez necesitaba encontrar algo nuevo para llenar el vacío.
Poco a poco empecé a ayudar a Mariana con la tienda familiar. Atendía a los clientes, reponía mercancía y escuchaba las historias cotidianas del pueblo: la señora Rosa que perdió su gallina, don Felipe que se peleó con su hijo por la herencia, los rumores sobre la sequía y la cosecha de maíz.
Una noche, después de cerrar la tienda, Mariana me sirvió un tequila y se sentó frente a mí.
—¿Por qué nunca me contaste lo mal que estabas con Lucía? —me preguntó con voz suave.
—No quería preocuparlos… ni admitirlo yo mismo —confesé—. Pensé que si trabajaba más duro todo se arreglaría.
—A veces uno cree que puede salvarlo todo solo —dijo ella—. Pero hay cosas que no dependen de nosotros.
Sus palabras me calaron hondo. Por primera vez entendí que no era mi culpa que Lucía se hubiera ido. Que no podía cargar con todo el peso del fracaso sobre mis hombros.
Con el paso de los meses, empecé a sentirme parte del pueblo otra vez. Me uní al equipo local de fútbol; aunque ya no corría como antes, disfrutaba las risas y los gritos en la cancha polvorienta. Ayudé a organizar la fiesta patronal y hasta me animé a bailar un jarabe tapatío bajo las luces del kiosco.
Un día recibí un mensaje inesperado: era Lucía. Decía que necesitaba recoger unas cosas y quería verme para hablar.
Nos encontramos en una cafetería del centro. Lucía lucía diferente: más delgada, ojerosa, pero con esa mirada decidida que siempre admiré.
—Lo siento mucho, Ernesto —me dijo—. Sé que te hice daño… pero necesitaba buscar mi felicidad.
—¿La encontraste? —pregunté sin rencor.
Ella bajó la mirada y negó con la cabeza.
—No como pensé… Pero aprendí mucho sobre mí misma.
Nos despedimos sin promesas ni reproches. Sentí alivio al cerrar ese capítulo; ya no había odio ni resentimiento, solo gratitud por lo vivido y lo aprendido.
Con el tiempo, aprendí a perdonarla… y a perdonarme a mí mismo. Descubrí que la felicidad no depende de otra persona ni de tener una vida perfecta; está en los pequeños momentos: una tarde jugando con Emiliano, una charla sincera con Mariana, el aroma del pan recién horneado al amanecer.
Hoy miro atrás y agradezco el dolor porque me obligó a regresar a mis raíces y reencontrarme conmigo mismo. Si Lucía no se hubiera ido, tal vez nunca habría descubierto todo lo que soy capaz de ser por mí mismo y para los demás.
A veces me pregunto: ¿cuántos de nosotros nos aferramos al pasado por miedo a estar solos? ¿Cuántos necesitamos perderlo todo para aprender a vivir de verdad? ¿Ustedes qué harían si tuvieran que empezar desde cero?