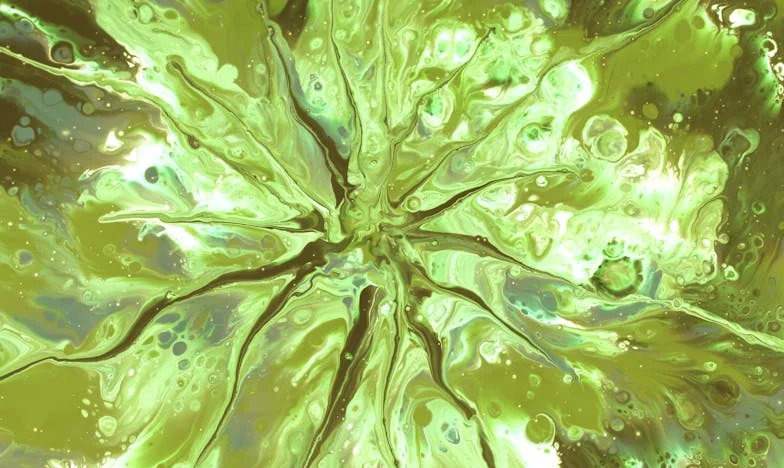Entre el amor y el deber: La historia de Mariana
—¡No puedo más, Julián! —grité, con la voz quebrada, mientras las lágrimas caían sobre el mantel de hule floreado que cubría nuestra mesa. Mi esposo me miró, cansado, con los ojos llenos de dudas y miedo. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina de nuestra casa en Puebla, como si el cielo mismo compartiera mi angustia.
—Mariana, por favor… Es mi mamá. No puedo dejarla sola —susurró Julián, evitando mi mirada. Sentí cómo una rabia sorda me subía por el pecho. ¿Y yo? ¿Y nuestra hija? ¿No contábamos?
Todo comenzó hace seis meses, cuando doña Rosa, mi suegra, enfermó del corazón. Desde entonces, su presencia en nuestra vida se volvió una sombra constante. Al principio, la cuidé con cariño, preparándole sus tés de manzanilla y llevándola al IMSS para sus chequeos. Pero pronto, sus exigencias crecieron: quería que nos mudáramos a su casa en Cholula, que yo dejara mi trabajo en la escuela primaria y que nuestra hija, Camila, cambiara de colegio.
—En esta casa no hay espacio para tres generaciones —me dijo una tarde doña Rosa, mientras yo lavaba los trastes—. Aquí mando yo. Si quieren quedarse, tendrán que seguir mis reglas.
Sentí un nudo en la garganta. Mi trabajo era más que un sueldo: era mi refugio, mi identidad. Pero Julián, presionado por la culpa y el miedo a perder a su madre, empezó a ceder ante cada capricho.
—Mariana, sólo será por un tiempo —me prometía cada noche—. Cuando mamá esté mejor, volveremos a nuestra vida.
Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Camila lloraba cada mañana antes de ir a la nueva escuela. Yo me sentía invisible, reducida a ser la nuera obediente que todos esperaban.
Una tarde, mientras preparaba mole para la comida familiar del domingo, escuché a doña Rosa hablando por teléfono en la sala:
—Esa muchacha no sabe lo que es sacrificio. Todo lo quiere fácil. Si Julián no pone orden, se le va a ir de las manos.
Me temblaron las manos y casi dejo caer la olla. ¿Eso pensaba de mí? ¿Después de todo lo que había hecho?
Esa noche enfrenté a Julián:
—¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿No ves que nos estamos perdiendo?
Él bajó la mirada y murmuró:
—No sé qué hacer. No quiero elegir entre ustedes.
Las palabras me dolieron más que cualquier golpe. Sentí que estaba sola en una batalla imposible.
Los días siguientes fueron un infierno. Doña Rosa empezó a criticar todo lo que hacía: la comida estaba muy salada, la ropa mal doblada, Camila muy consentida. Una tarde exploté:
—¡Basta! ¡No soy tu sirvienta!
El silencio fue absoluto. Julián llegó justo en ese momento y me miró como si no me reconociera.
Esa noche dormí abrazada a Camila, escuchando su respiración tranquila mientras mi mente giraba sin descanso. ¿Era esto lo que quería para mi hija? ¿Para mí?
Al día siguiente, fui a ver a mi mamá al mercado donde vende flores desde hace treinta años. Me recibió con un abrazo apretado y el olor dulce de las gardenias.
—Hija, nadie puede vivir la vida por ti —me dijo—. Si no luchas por tu felicidad, nadie lo hará.
Sus palabras me dieron fuerzas. Regresé a casa decidida a hablar con Julián una última vez.
—Te amo —le dije esa noche—. Pero no puedo seguir así. Si no ponemos límites, vamos a perderlo todo.
Julián lloró por primera vez desde que empezó todo. Me abrazó fuerte y me pidió tiempo para hablar con su madre.
Los días siguientes fueron tensos. Doña Rosa se resistió al cambio, pero poco a poco Julián empezó a defendernos. Buscamos ayuda con una psicóloga del DIF y juntos aprendimos a poner límites sanos.
No fue fácil. Hubo gritos, lágrimas y silencios largos como noches sin luna. Pero poco a poco recuperamos nuestro hogar y nuestra paz.
Hoy miro atrás y me pregunto: ¿Cuántas mujeres viven atrapadas entre el deber y el amor? ¿Cuántas callan sus sueños por miedo a decepcionar?
¿Y tú? ¿Qué harías si tu felicidad dependiera de decir basta?