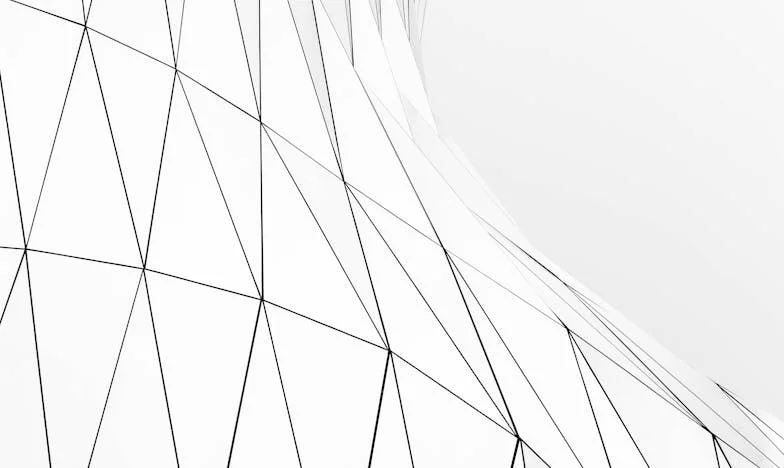Mi esposo tacaño: ¿Se puede amar a quien cuenta cada peso?
—¿Otra vez vas a comprar café en la calle, Lucía? —La voz de Julián retumbó en la cocina, seca y cortante, mientras yo apenas sostenía el vaso de plástico caliente entre las manos—. ¿No te das cuenta de que ese dinero podríamos ahorrarlo?
Sentí el rubor subir por mis mejillas. Era la tercera vez esa semana que me lo reclamaba. Bajé la mirada, como si el suelo pudiera tragarme y así evitar la discusión. Pero no, en esta casa el dinero era un fantasma que se sentaba a la mesa con nosotros, que dormía entre las sábanas y que hasta se metía en nuestros sueños.
Me llamo Lucía Ramírez, tengo 38 años y vivo en un barrio popular de Medellín. Cuando conocí a Julián, hace más de quince años, me enamoré de su sentido del humor y su capacidad para salir adelante pese a las dificultades. Venía de una familia humilde, como yo, y juntos soñamos con una vida mejor. Pero nunca imaginé que ese deseo de superación se transformaría en una obsesión por ahorrar hasta el último peso.
—No es solo el café, Julián —me atreví a decirle esa mañana—. Es que a veces quiero darme un gusto, sentir que trabajo para algo más que pagar cuentas.
Él suspiró, se pasó la mano por el cabello y me miró con esos ojos oscuros que alguna vez me hicieron sentir segura.
—Lucía, no entiendes. Si no cuidamos cada peso, nunca vamos a salir adelante. Mira cómo está el país: la inflación, los robos, la inseguridad… Hay que pensar en el futuro.
El futuro. Siempre el futuro. Pero ¿y el presente? ¿Dónde quedaba mi felicidad, mis pequeños deseos? Mis amigas del trabajo hablaban de ir al cine, de salir a comer arepas con queso en la esquina, de comprarse un vestido bonito para una fiesta. Yo tenía que justificar cada gasto, cada antojo. Hasta los cumpleaños de nuestros hijos eran motivo de pelea.
Recuerdo el año pasado, cuando nuestra hija Valeria cumplió diez años. Quería una fiesta sencilla en casa, con globos y pastel. Julián se negó rotundamente:
—¿Para qué gastar tanto? Mejor le compramos un helado y ya —dijo sin inmutarse.
Vi los ojos de Valeria llenarse de lágrimas. Me partió el alma. Esa noche me encerré en el baño y lloré en silencio para no despertar a nadie.
Mi madre siempre me decía: “El dinero es importante, pero no lo es todo”. Ella y mi papá se peleaban por otras cosas, pero nunca por plata. En cambio, yo sentía que mi matrimonio era una batalla constante por cada billete.
Un día, después de una discusión especialmente dura —esta vez porque había comprado un libro usado en la feria del parque—, Julián me gritó:
—¡Tú no entiendes lo difícil que fue para mí crecer sin nada! ¡No quiero volver a pasar hambre!
Me quedé helada. Por primera vez vi al niño asustado detrás del hombre rígido. Me acerqué y le tomé la mano.
—Julián, yo también sé lo que es pasar necesidades. Pero no podemos vivir con miedo toda la vida. Nuestros hijos merecen algo más que cuentas pagadas.
Él apartó la mirada. El silencio se instaló entre nosotros como una pared invisible.
Con los días, empecé a notar cómo esa obsesión por ahorrar lo estaba consumiendo. No salíamos juntos desde hacía meses; nuestras conversaciones giraban siempre en torno al dinero. Yo sentía que me marchitaba poco a poco.
Una tarde, mi hermana Camila vino a visitarme. Me encontró sentada en la sala, mirando por la ventana con los ojos perdidos.
—¿Otra vez pelearon? —preguntó con suavidad.
Asentí sin decir palabra.
—Lucía, tienes que pensar en ti también. No puedes dejar que esto te destruya —me abrazó fuerte—. ¿Has pensado en buscar ayuda?
La idea me rondó la cabeza durante días. Finalmente convencí a Julián de ir a terapia de pareja en el centro comunitario del barrio. La psicóloga, doña Teresa, nos recibió con una sonrisa cálida y nos escuchó sin juzgar.
—Julián —le dijo una tarde—, entiendo tu miedo al futuro. Pero tu familia necesita sentir amor y alegría hoy. El dinero es solo una herramienta, no el fin.
Él bajó la cabeza y murmuró:
—No sé cómo cambiar…
Yo lo miré con ternura y dolor al mismo tiempo. Quería ayudarlo, pero también quería salvarme a mí misma.
Las sesiones ayudaron un poco; Julián empezó a ceder en pequeñas cosas: una salida al parque los domingos, un helado para los niños después del colegio. Pero cada gasto seguía siendo una lucha interna para él… y para mí.
Una noche, mientras lavaba los platos, Valeria se acercó y me abrazó por la espalda.
—Mami, ¿por qué papi siempre está bravo cuando compramos algo?
No supe qué responderle. Me sentí culpable por no poder darle una infancia más ligera.
Con el tiempo empecé a preguntarme si valía la pena seguir luchando sola. Mis amigas decían que debía pensar en divorciarme, buscar mi felicidad lejos de esa sombra gris que era la tacañería de Julián.
Pero no era tan fácil. Lo amaba aún, o al menos amaba al hombre que fue alguna vez. Y también estaba el miedo: ¿cómo sería mi vida sola? ¿Cómo afectaría eso a mis hijos?
Una tarde lluviosa de junio, después de otra discusión por una factura del gas —esta vez porque había puesto agua caliente para bañar a los niños—, sentí que tocaba fondo.
Me encerré en mi cuarto y escribí una carta para Julián:
“Julián,
Sé que tu miedo viene de lejos y que quieres lo mejor para nosotros. Pero yo también necesito sentirme viva, reírme sin culpa cuando gasto en algo pequeño. Nuestros hijos merecen recuerdos felices, no solo cuentas pagadas al día. Si no podemos encontrar un equilibrio… tal vez sea mejor seguir caminos distintos.”
Esa noche le entregué la carta y salí a caminar bajo la lluvia. Sentí el agua fría correr por mi rostro y por primera vez en años respiré hondo sin miedo.
Cuando volví a casa, Julián estaba sentado en la sala con los ojos rojos. No dijo nada; solo me abrazó fuerte y lloró conmigo.
No sé qué pasará mañana. No sé si podremos salvar nuestro matrimonio o si el divorcio será nuestra única salida. Pero hoy sé que merezco ser feliz y que mis sueños valen tanto como cualquier peso ahorrado.
¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Es posible amar a alguien que vive contando cada peso? ¿O hay momentos en los que hay que elegir entre el amor propio y el miedo al cambio?