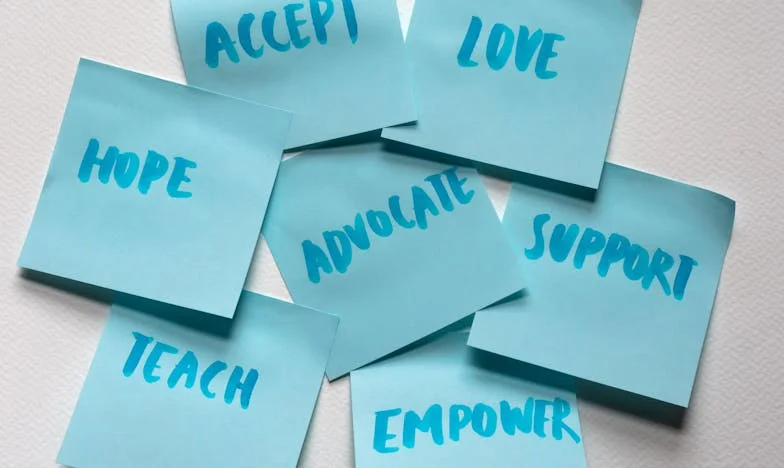Vacaciones en busca de la felicidad: Un verano en Puerto Escondido
—¿De verdad crees que aquí vamos a ser felices? —le pregunté a Mariana mientras el autobús traqueteaba por la carretera costera, el calor pegajoso colándose por las ventanas abiertas. Ella no contestó. Miraba por la ventanilla, abrazando a Emiliano, nuestro hijo de seis años, que dormía con la boca abierta y las mejillas rojas por el sol.
Habíamos planeado estas vacaciones durante meses. Desde marzo, cuando la rutina y el estrés del trabajo en la Ciudad de México nos tenían al borde del colapso, Mariana insistía en que necesitábamos un cambio. “Unas vacaciones en la playa nos van a salvar”, repetía como mantra. Yo no estaba tan seguro, pero me dejé arrastrar por su entusiasmo. Puerto Escondido sonaba exótico, prometía arena dorada y mar cálido. Ideal para Emiliano, que nunca había visto el océano.
Llegamos un viernes al atardecer. El aire olía a sal y mango maduro. La casa que rentamos era más pequeña de lo que las fotos sugerían, pero Mariana fingió no notarlo. “¡Mira, Emi! ¡Hay hamaca!” Emiliano corrió a probarla, riendo. Yo descargué las maletas y sentí una punzada de ansiedad: ¿y si todo salía mal?
La primera noche fue tranquila. Cenamos pescado frito en un restaurante frente al mar. Emiliano se durmió temprano, agotado por el viaje. Mariana y yo nos sentamos en la terraza con dos cervezas frías. Por un momento, creí que todo iba a estar bien.
Pero al día siguiente, las cosas empezaron a torcerse. Mariana se levantó temprano para organizar el desayuno y ya estaba molesta porque yo no encontraba el café. “¿Por qué nunca puedes ayudarme sin que te lo pida?”, me reclamó en voz baja para no despertar a Emiliano. Yo respondí con un suspiro y un encogimiento de hombros. El silencio se instaló entre nosotros como una nube pesada.
En la playa, Emiliano jugaba feliz con otros niños locales. Mariana intentó relajarse bajo la sombrilla, pero no podía dejar de mirar su celular. “¿Por qué no lo dejas un rato?”, le sugerí. Me miró con ojos cansados: “Es mi mamá, quiere saber si llegamos bien”.
La verdad era otra: su madre nunca aprobó nuestro matrimonio y menos aún este viaje. Decía que Puerto Escondido era peligroso, que mejor fuéramos a Acapulco o ni saliéramos de casa. Mariana nunca le contestaba directamente, pero yo sabía que esas palabras le pesaban.
Las discusiones se hicieron más frecuentes conforme pasaban los días. Una tarde, mientras Emiliano construía castillos de arena, Mariana explotó:
—¿Por qué siempre tienes que arruinarlo todo? ¡Ni siquiera aquí puedes ser feliz!
Me quedé helado. La gente alrededor fingió no escuchar. Sentí una vergüenza profunda y una rabia contenida.
—No vine aquí para pelear —le dije—. Pensé que esto nos ayudaría…
—¿Ayudarnos? —rió amargamente—. No puedes arreglar lo que está roto desde hace años.
Esa noche dormimos en camas separadas. Emiliano preguntó por qué mamá lloraba en la ducha. Le mentí: “Está cansada”.
El tercer día, Mariana desapareció por la mañana. Encontré una nota en la mesa: “Fui al mercado”. Regresó al mediodía con los ojos hinchados y una bolsa de mangos verdes. No hablamos del tema.
Intenté distraerme con Emiliano: lo llevé a ver tortugas al santuario cercano, le compré una paleta de coco en la plaza del pueblo. Pero cada vez que veía a Mariana, sentía que algo se rompía más dentro de mí.
La tensión llegó a su punto máximo una noche de tormenta eléctrica. El viento azotaba las ventanas y Emiliano lloraba asustado. Mariana y yo nos miramos en la penumbra del cuarto:
—¿Qué vamos a hacer cuando regresemos? —preguntó ella con voz temblorosa.
No supe qué responderle.
Al día siguiente, mientras Emiliano dormía la siesta, Mariana me confesó algo que nunca imaginé:
—No estoy segura de querer volver contigo a la ciudad —dijo sin mirarme—. He pensado mucho… Siento que aquí puedo respirar, aunque sea sola.
Sentí un vacío en el estómago. Todo el año esperando estas vacaciones para salvarnos… y ahora ella quería dejarme.
Salí a caminar por la playa solo. El mar rugía como si quisiera tragarse mis pensamientos. Recordé nuestra boda en Puebla, las promesas hechas bajo los volcanes, los primeros años felices antes de que el trabajo y las expectativas nos aplastaran.
Esa noche no dormí. Pensé en Emiliano, en cómo le explicaría que mamá y papá ya no iban a vivir juntos. Pensé en mi propio padre, que se fue cuando yo tenía ocho años y nunca volvió.
El último día en Puerto Escondido amaneció nublado. Mariana empacó en silencio; yo ayudé sin decir palabra. Emiliano preguntó si volveríamos el próximo año.
—No lo sé, hijo —le dije—. A veces los lugares bonitos no pueden arreglar lo que llevamos dentro.
En el autobús de regreso, Mariana me tomó la mano por última vez. No lloramos; solo miramos por la ventana mientras el paisaje se alejaba.
Ahora escribo esto desde nuestro departamento vacío en la ciudad. Emiliano duerme en su cuarto; Mariana se fue a casa de su madre por unos días. Me pregunto si alguna vez fuimos realmente felices o solo perseguimos una idea imposible.
¿Será que buscamos la felicidad en lugares equivocados? ¿O simplemente no sabemos reconocerla cuando está frente a nosotros?