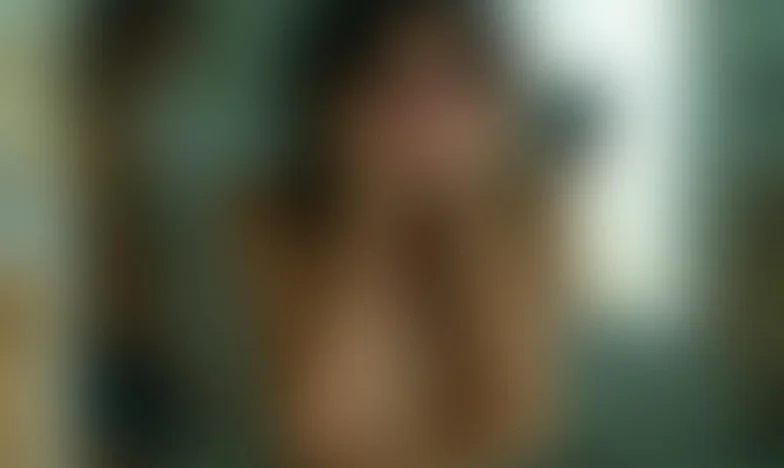La herida invisible: una vida marcada por las cicatrices de la piel y el alma
—¡Mamá, no quiero ir al colegio! —grité desde el baño, con la voz quebrada y los ojos hinchados de tanto llorar. Me miraba en el espejo, odiando cada centímetro de mi piel. Las verrugas en mis manos parecían multiplicarse cada vez que alguien las señalaba o cuando escuchaba a mis compañeros reírse a mis espaldas.
Mi madre, Carmen, entró en el baño con ese suspiro resignado que siempre me hacía sentir aún más culpable. —Lucía, hija, no hagas un drama. Son solo verrugas. Ya se te pasarán—. Pero yo sabía que no era así de sencillo. En el colegio de mi barrio en Vallecas, los niños no perdonan nada que se salga de lo normal.
—¿Y si me las ven otra vez? Ayer Marta dijo que si tocaba una rana me saldrían más… —sollozaba mientras intentaba esconder las manos bajo el jersey.
Mi madre me miró con ternura, pero también con esa distancia de quien no sabe cómo ayudar. —Eso son tonterías. Mira, tu abuela decía que si frotas una patata y la entierras bajo la luna llena, desaparecen—. Me lo dijo como si fuera un secreto mágico, pero yo solo sentí rabia. ¿Por qué nadie me tomaba en serio?
Mi padre, Antonio, era aún peor. —Eso es porque estás todo el día nerviosa. Si te relajaras un poco, no te saldrían esas cosas—. Siempre encontraba la forma de hacerme sentir culpable por mis propios miedos.
En clase, las cosas iban de mal en peor. Los niños se pasaban papelitos con dibujos de ranas y verrugas, y cuando la profesora me pedía salir a la pizarra, sentía que todos los ojos se clavaban en mis manos. Un día, al salir al recreo, escuché a Sergio decirle a los demás: —No le deis la mano a Lucía, que contagia verrugas—. Sentí cómo se me encogía el estómago y quise desaparecer.
La única persona que parecía entenderme era mi abuela Pilar. Ella vivía en un pequeño pueblo de Segovia y cada verano me llevaba con ella para alejarme del bullicio de Madrid. Allí, entre gallinas y campos de trigo, podía respirar sin miedo a las miradas. Una tarde, mientras pelábamos patatas para la cena, le confesé entre lágrimas:
—Abuela, ¿por qué tengo que tener esto? ¿Por qué nadie más?
Ella me acarició el pelo y me contó una historia de cuando era niña durante la posguerra. —A mí también me salieron verrugas cuando tu bisabuelo murió. Decían que era por el disgusto… Pero aprendí que lo que más duele no es lo que tienes en la piel, sino lo que te hacen sentir los demás—.
Aquellas palabras se me quedaron grabadas, pero al volver a Madrid todo volvía a ser igual o peor. Mi madre probó todos los remedios caseros: atar hilos rojos, frotar ajo, incluso ir a una curandera en Lavapiés que nos cobró cincuenta euros por una botellita de agua bendita. Nada funcionaba.
Cuando cumplí catorce años, mi situación empeoró. La adolescencia es cruel y yo me convertí en el blanco perfecto para las bromas y el rechazo social. Empecé a inventar excusas para no ir a fiestas ni quedar con amigas. Mi autoestima estaba por los suelos y mi ansiedad crecía cada día.
Una tarde, después de una discusión especialmente dura con mi madre —que insistía en que exageraba—, salí corriendo de casa y acabé sentada en un banco del parque, llorando desconsolada. Fue entonces cuando apareció Laura, una vecina mayor que siempre paseaba a su perro por allí.
—¿Te pasa algo, Lucía?—
No sé por qué le conté todo: las burlas, los remedios inútiles, la soledad. Ella me escuchó sin juzgarme y luego me dijo algo que nunca olvidaré:
—En mi época también nos reíamos de lo diferente. Pero ahora sé que lo peor es callarse y dejar que te hagan sentir menos por algo que no puedes controlar—.
Me animó a hablar con la orientadora del instituto. Al principio me resistí; en mi familia no se hablaba de psicólogos ni de salud mental. Pero un día, después de otro episodio humillante en clase de gimnasia —cuando una compañera gritó «¡No toques la pelota!»— decidí pedir ayuda.
La orientadora, Mercedes, fue la primera adulta fuera de mi familia que me tomó en serio. Me explicó que las verrugas eran comunes y que el estrés podía empeorarlas. Me habló del virus del papiloma humano y de cómo muchas personas lo tienen sin saberlo. Pero sobre todo, me ayudó a entender que mi sufrimiento era real y merecía atención.
Con su ayuda empecé a ir a un dermatólogo del centro de salud. Allí conocí a otros chicos con problemas similares: acné severo, dermatitis… Por primera vez sentí que no estaba sola ni era un bicho raro.
Pero el mayor cambio vino cuando Mercedes organizó una charla sobre bullying y salud mental en el instituto. Yo participé contando mi historia delante de todos. Temblaba como un flan, pero cuando terminé vi lágrimas en los ojos de algunos compañeros… incluso Marta se acercó después para pedirme perdón.
En casa las cosas también cambiaron poco a poco. Mi madre empezó a leer sobre salud mental y dejó de buscar remedios mágicos para escucharme más. Mi padre tardó más en entenderlo; aún hoy le cuesta hablar de emociones o pedir perdón por sus palabras duras.
Las verrugas desaparecieron al cabo de unos meses tras varias sesiones con láser y mucha paciencia… pero las cicatrices emocionales tardaron mucho más en curarse.
Años después, ya adulta y estudiando psicología en la Universidad Complutense, sigo pensando en aquella niña asustada frente al espejo del baño. Ahora ayudo a otros adolescentes a superar sus inseguridades y lucho para romper el silencio sobre temas como el bullying o la salud mental en España.
A veces me pregunto: ¿Cuántos niños siguen sufriendo en silencio por algo tan pequeño como una verruga? ¿Cuántas familias siguen atrapadas en supersticiones o vergüenza? ¿No deberíamos hablar más claro sobre lo invisible que nos duele?
¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que una herida pequeña se convierte en un muro imposible de saltar?