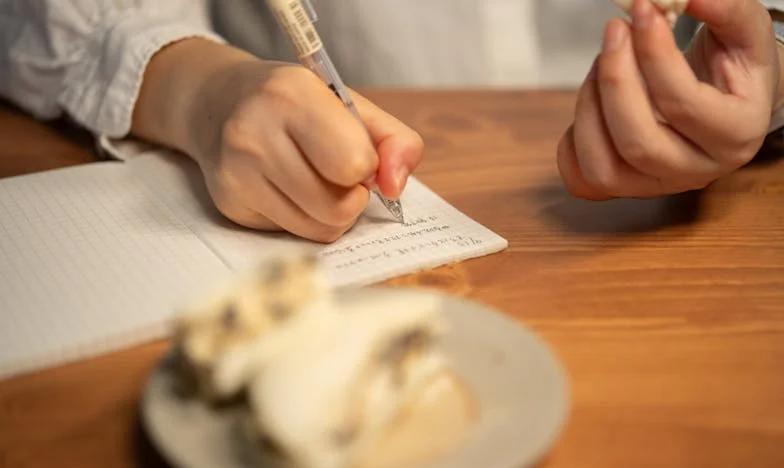Entre el deber y el amor: La decisión más difícil de mi vida
—¡Papá! ¿Dónde estás? —grité con la voz quebrada mientras recorría las calles oscuras de nuestro barrio en Guadalajara. El sudor frío me corría por la espalda y sentía el corazón a punto de salirse del pecho. Mi hermano menor, Julián, corría unos metros delante de mí, alumbrando con su celular los portones y banquetas.
Esa noche, Don Ernesto, mi papá, no supo regresar a casa después de ir a comprar tortillas. Lo encontramos dos horas después, sentado en una banca del parque, mirando al vacío. Cuando me acerqué, me miró como si fuera una extraña. “¿Tú quién eres?”, murmuró. Sentí que el mundo se me venía encima.
Desde ese día, nada volvió a ser igual. Mi hermana mayor, Mariana, y yo nos turnábamos para cuidar a papá mientras Julián trabajaba doble turno en la fábrica. Yo había dejado mi empleo como maestra para estar con él; Mariana tenía tres hijos pequeños y un esposo que apenas toleraba la situación. La casa se llenó de tensiones, discusiones y silencios incómodos.
Una tarde, mientras le daba de comer a papá —él ya no podía sostener la cuchara— Mariana explotó:
—No podemos seguir así, Lucía. Esto nos está destruyendo a todos. Los niños tienen miedo de estar aquí, Julián está agotado y tú… tú ya ni sonríes.
—¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo dejemos solo? —le respondí con rabia y lágrimas en los ojos.
—No, pero… hay hogares donde pueden cuidarlo mejor. No es abandono, Lucía. Es por su bien.
Sentí que me arrancaban el corazón. En nuestra familia siempre nos enseñaron que los padres se cuidan hasta el final. ¿Cómo podía siquiera considerar llevarlo a un asilo? Pero también era cierto: ya no dormía, había perdido peso y mi paciencia se desmoronaba cada día.
Esa noche, mientras papá dormía en su sillón favorito —el mismo donde nos contaba historias de cuando era joven en Michoacán— Julián llegó del trabajo. Se sentó junto a mí en la cocina y me tomó la mano.
—Hermana, no podemos solos. Ya viste lo que pasó la otra vez… Si papá se vuelve a perder o se cae, ¿qué vamos a hacer?
—No sé —susurré—. Me siento tan culpable… Siento que le estoy fallando.
Julián bajó la mirada. —Yo también. Pero no somos malos hijos por pedir ayuda.
Pasaron semanas de discusiones y lágrimas. Mariana buscó información sobre hogares para adultos mayores en la ciudad. Visitamos varios: algunos parecían hospitales fríos; otros tenían jardines y música de mariachi los domingos. En uno, una señora llamada Doña Rosa nos contó cómo sus hijos la visitaban cada semana y cómo había hecho nuevas amigas jugando lotería.
Pero cada vez que pensaba en dejar a papá ahí, recordaba sus manos ásperas trabajando la tierra, sus consejos cuando me rompieron el corazón por primera vez, su risa fuerte en las fiestas familiares.
Una mañana, mientras lo ayudaba a vestirse, papá me miró fijamente por primera vez en meses.
—¿Por qué lloras, mija?
Me quedé helada. No sabía que aún podía notar mis lágrimas.
—Es que… tengo miedo de no estar haciendo lo correcto, papá.
Él sonrió débilmente y me acarició el cabello como cuando era niña.
—Siempre has sido buena hija. No te castigues tanto.
Esa tarde reuní a mis hermanos en la sala. Les conté lo que papá me había dicho y juntos tomamos la decisión más dolorosa de nuestras vidas: llevarlo a un hogar donde pudiera recibir atención médica y compañía.
El día que lo llevamos fue gris y lluvioso. Mariana lloraba en silencio mientras acomodaba su ropa en una maleta vieja; Julián apenas podía mirarlo a los ojos. Yo sentía un nudo en el estómago tan grande que apenas podía respirar.
En el hogar nos recibió una enfermera amable llamada Lupita. Nos mostró la habitación de papá: tenía una ventana grande con vista al jardín y una foto de la Virgen de Guadalupe en la pared.
—Aquí va a estar bien cuidado —nos aseguró Lupita—. Y pueden visitarlo cuando quieran.
Papá no dijo nada durante el trayecto ni al llegar. Solo miraba por la ventana con esa expresión perdida que tanto temía.
Esa noche no pude dormir. Me sentía traidora, egoísta, mala hija. Pero al día siguiente fuimos a visitarlo y lo encontramos jugando dominó con otros señores. Cuando me vio, sonrió tímidamente.
—Mira, Lucía, gané una partida —me dijo mostrando las fichas.
Sentí alivio mezclado con tristeza. Sabía que nunca volveríamos a ser la familia de antes, pero también entendí que había hecho lo mejor posible con lo que teníamos.
Hoy visito a papá cada semana con mis hermanos y sobrinos. A veces nos cuenta historias nuevas; otras veces solo nos mira en silencio. Pero siempre nos toma de la mano y nos sonríe.
A veces me pregunto si algún día dejaré de sentir culpa o si podré perdonarme por no haber podido cuidarlo hasta el final en casa. ¿Cuántos hijos latinoamericanos han pasado por esto? ¿Cómo aprendemos a soltar sin sentirnos traidores? ¿Ustedes qué harían si estuvieran en mi lugar?